Por Jesús Iglesias. En 1873, tras la experiencia socialista de París, la vuelta al poder de la derecha francesa se tradujo en un intento de arrinconar a la clase obrera mediante una estrategia represiva que superó, incluso, a la desplegada por el ya expresidente Louis Adolphe Thiers. Es en este contexto cuando Paul Lafargue, cubano de padre francés, activo militante de la Comuna (y cofundador de sus secciones francesa, española y portuguesa), dirigente de la II Internacional y uno de los fundadores del Partido Obrero Francés en 1879, publica por primera vez su ensayo El derecho a la pereza, un valiente y decidido intento de refutar la ‘virtud del trabajo’, concepto ampliamente manejado por el capitalismo burgués como una operación psicológica tendente a generar una melancólica y servil conformidad en los trabajadores explotados respecto a su propia actividad y a su nuevo papel al servicio de la floreciente industria capitalista.
Para Lafargue, el trabajo asalariado es una maldición, fuente principal del sufrimiento de la gente y causa de la nefasta sobreproducción, un problema endémico del sistema capitalista que obliga al proletariado a vivir continuamente entre dos grandes males: la sobrecarga de trabajo y la miseria del desempleo. Así pues, no estamos (solamente) ante una defensa de la placidez, del descanso o de la vida contemplativa, sino ante una crítica del concepto de trabajo impuesto por la naciente burguesía, pues sus tesis proponen descentrar el papel que juega en nuestras vidas, reducir el tiempo dedicado a él y desarrollar el placer de la pereza, el goce de las pasiones y la satisfacción de necesidades puramente humanas. El ocio al que se refiere Lafargue no es una actividad mercantilizada y estrecha, esa deformación grosera del capitalismo entregada exclusivamente a la acumulación de capital, sino un ocio del conocimiento, de las fiestas colectivas, de las reuniones de amigos, de las buenas comidas, de la reflexión personal. No es de extrañar que, tras las reediciones de la década de 1970, su obra haya sido estudiada por l@s teóric@s de la sociedad del ocio, much@s de l@s cuales defienden la reducción de la jornada laboral y la consagración de más tiempo a la ciencias y las artes, necesidades imprescindibles para cualquier ser humano completo.
Lafargue rechaza el individualismo en su sentido moderno, el que crea aislamiento y desamparo, el que somete al individuo a los caprichos del dios mercado, el que considera el ser humano como un medio y no como un fin en sí mismo. Apuesta, muy al contrario, por la integración social, los intereses colectivos y la conciencia de clase. De hecho, con una actividad política orientada en base a la obra de Proudhon (que influyó muy particularmente en su vida, pues sus ideas lo guiaron hasta la sección francesa de la AIT) y en el fluido contacto con Marx (quien sería su suegro, pues Lafargue se casó con su segunda hija, Laura), se adhiere a la filosofía positivista muy en boga entre los grupos republicanos que se oponían a Napoleón III. Como resultado, ‘El derecho a la pereza’ es irónico, provocador y polémico. Enfrentado a los economistas teóricos del capitalismo, sus ideas lograron una gran aceptación por parte de marxistas e incluso de much@s anarquistas, gozando asimismo de enorme popularidad a finales del siglo XIX tanto entre partidarios como entre críticos del movimiento obrero europeo, convirtiéndose sin duda en una de las obras literarias de mayor relevancia en Francia.
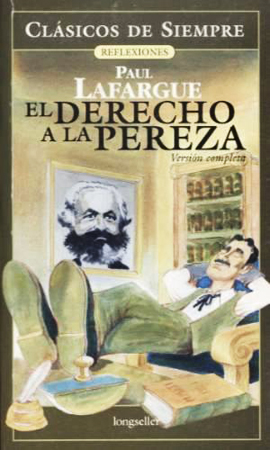
“Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones donde domina la civilización capitalista. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que, desde hace siglos, torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda por el trabajo, llevada hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de sus hijos”. Para Lafargue el proletariado, destinado a emancipar a la humanidad del trabajo servil, traicionando sus instintos e ignorante de su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo. “Con sus propias manos demolieron sus hogares y secaron la leche de sus mujeres; las infelices, embarazadas y amamantando a sus bebés, debieron ir a las minas y a las manufacturas para doblegar su espinazo y fatigar sus músculos; con sus propias manos han quebrantado la vida y el vigor de sus hijos. ¡Vergüenza para los proletarios!”. Ciertamente, la implantación de la industria mecánica moderna lo cambió todo; si a principios del siglo XIX los obreros eran todos naturales del territorio, habitaban la ciudad y los pueblos circundantes, poseían casi todos una casa y a menudo un pequeño huerto, la introducción del taller capitalista y un desmedido apetito de trabajo humano arrancaron a los obreros de sus hogares y exprimieron sin piedad el trabajo que contenían. Un alto porcentaje se vio obligado a alojarse en pueblos vecinos, a larga distancia de la fábrica, amontonado en cuartuchos miserables. Llama la atención que en la Francia revolucionaria y orgullosa que proclamó los Derechos del hombre y el ciudadano existían manufacturas donde la jornada era de 16 horas, notablemente más larga que la de un presidiario. “La moral capitalista, esa miserable parodia de la moral cristiana, anatemiza la carne del trabajador”. Efectivamente, en el judaísmo y en el cristianismo el trabajo es producto de una condena: trabajamos como castigo del pecado. Hay muy pocos textos bíblicos que presenten el trabajo como un bien, un valor o una virtud. De hecho, Cristo predicó la pereza («contemplen cómo crecen los lirios de los campos: ellos no trabajan ni hilan; sin embargo, yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido con tanta belleza como cualquiera de ellos”, Evangelio según San Mateo) y hasta Jehová dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal: tras seis días de trabajo, descansó por toda la eternidad.
“Introduzcan el trabajo fabril, y adiós alegría, salud, libertad; adiós a todo lo que hace la vida bella y digna de ser vivida”. Paul Lafargue no duda en culpar a la clase trabajadora de sus propias desgracias. Cómplice al servicio de la acumulación de capital, ella misma ha contribuido a crear las condiciones que habrán de privarla de una parte de su salario. Para él, la ley inexorable de la producción capitalista, trabajar para aumentar la riqueza social (y la pobreza individual), ha llevado a los proletarios a entregarse en cuerpo y alma al vicio del trabajo, precipitando las crisis por sobreproducción, la miseria que ellos mismos se han infligido. Así pues, “para que tome conciencia de su fuerza, el proletariado debe aplastar con sus pies los prejuicios de la moral cristiana, económica y librepensadora; debe retornar a sus instintos naturales, proclamar los derechos de la pereza, mil veces más nobles y más sagrados que los enflaquecidos derechos del hombre, proclamados por los abogados metafísicos de la revolución burguesa”. Cuando Lafargue habla de ‘retornar a los instintos naturales’, se refiere a esa filosofía del buen vivir de muchas sociedades primitivas, cuyos miembros eran sin duda más felices que nosotr@s, argumento que obliga a desconfiar del progreso como vector adecuado de la evolución humana. En algunas culturas latinoamericanas aún hoy prima la protección sobre la producción, la lentitud sobre la prisa, la estabilidad sobre el crecimiento, la calidad sobre la cantidad. Al primitivo no le movía el ánimo de lucro, no pretendía beneficiarse con su actividad. Es más, en muchas tribus que todavía pueblan la Amazonia no existe la palabra trabajo. El buen vivir, los derechos de la pereza a los que alude Lafargue, plantea una visión diferente a la que tenemos en Occidente, pues surge de raíces no capitalistas ni productivistas, sino comunitarias, biocéntricas y solidarias.
En este sentido, no me resisto a pasar por alto el vínculo palpable e inseparable entre decrecimiento y determinados discursos tradicionalistas, en el sentido en que algunos de éstos últimos tratan de preservar la pureza y autenticidad de una vida rural no intoxicada por el capitalismo, en contra de la industrialización a la que se entregaron tanto occidentales como soviéticos. En este sentido, el debate podría estar un poco desvirtuado por posiciones extremas y atrevidas de filósofos como Paul Shepard o John Zerzan (“el panorama de la autenticidad surge a partir nada menos que de una disolución completa de la estructura represora de la civilización”), quienes sitúan el paraíso en un pasado inalcanzable, algo a todas luces reaccionario, además de una loca idealización que evita el tener que encararse con la cruda realidad que nos rodea. Jorge Riechmann hace bien en recordar que el mito del buen salvaje legitima la caricatura que han sufrido quienes llevan décadas rebelándose contra el productivismo. No se trata de una vuelta a las cavernas, Lafargue no propone eso, sino que, recogiendo su testigo, l@s objetor@s del crecimiento reivindicamos una activa recuperación de muchas prácticas primitivas y culturas locales, que mantengan una relación respetuosa con el medio natural y la diversidad regional, siempre esquivando el culto al crecimiento material. Bajo este prisma, anteponemos la idea de aldea, que favorece los lazos de sociabilidad en el seno de una comunidad de iguales, al de ciudad industrial, tremendamente energívora e insostenible, y que ignora las necesidades y aspiraciones reales del ser humano en aras de la lógica del capital.
“La pasión ciega, perversa y homicida del trabajo transforma la máquina liberadora en un instrumento de servidumbre de los hombres, pues su productividad los empobrece”. Lafargue recuerda que fueron los mismos trabajadores quienes abolieron las leyes que limitaban el trabajo de los artesanos de las antiguas corporaciones y suprimieron los días festivos. Incluso el catolicismo se resistió a eliminar todos ellos, pues muchos son días santos. Pero la nueva doctrina protestante, religión cristiana adaptada a las nuevas necesidades industriales y comerciales de la burguesía, mostró mucha menos consideración por el descanso popular y destronó a los santos para abolir sus fiestas. Sin duda, la Reforma y el pujante dogma liberal sirvieron de pretextos para que la burguesía jesuita pudiera escamotear al pueblo, sin apenas resistencia, los días de fiesta. Lafargue deja aquí de lado el hecho de que, en realidad, el protestantismo satisfacía las necesidades humanas del individuo, atemorizado, desarraigado y aislado, que se veía obligado a orientarse y relacionarse con un mundo desconocido. La nueva estructura del carácter que derivaba de los cambios sociales y económicos que estaban aconteciendo adquiría intensidad por obra de las nuevas doctrinas religiosas, siendo la tendencia compulsiva hacia el trabajo, el ascetismo y el sentido enfermizo del deber necesidades para el propio desarrollo del sistema capitalista. El prestigioso psicólogo Erich Fromm tiene claro que “obrar de conformidad con ese carácter resultaba ventajoso desde el punto de vista de las necesidades económicas, y satisfactorio psicológicamente puesto que esa forma de comportarse respondía a las necesidades y a la angustia propias de este nuevo tipo de personalidad”.
Así pues, con la clase obrera adoctrinada y precipitándose al trabajo y a la abstinencia, la burguesía se vio ‘condenada’ a la pereza y al disfrute forzados, a la improductividad y al sobreconsumo. Si al comienzo de la producción capitalista el burgués era un hombre ordenado, de costumbres razonables y apacibles, pronto pasó a practicar la promiscuidad, a atracarse con deliciosos manjares y a arruinar su organismo a marchas forzadas. “Para cumplir su doble función social de no productor y sobreconsumidor, el burgués debió no solamente violentar sus gustos modestos, perder sus hábitos laboriosos de hace dos siglos y entregarse al lujo desenfrenado, a las indigestiones trufadas y a libertinajes sifilíticos, sino también a sustraer al trabajo productivo una masa enorme de hombres a fin de procurarse un ejército de sirvientes”.
Pero en un momento dado, a los proletarios se les metió en la cabeza infligir la cultura del trabajo a los capitalistas. Tomaron en serio las teorías económicas y las lecciones de los moralistas y trataron de imponer su práctica a los patronos enarbolando la consigna ‘quien no trabaja no come’. Poco duró la fiesta; los capitalistas, con el poder político en sus manos, respondieron desplegando su arsenal represivo y posteriormente se rodearon de todo un ejército de policías, magistrados, carceleros y proletarios de las clases más bajas (sin duda se refiere aquí Lafargue a lo que Marx llamó lumpenproletariado; masa que opera al margen y debajo de la clase obrera, “producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad” cuyas “condiciones de vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de los manejos reaccionarios”) a los que mantenían, curiosamente, en una sana improductividad laboriosa. Es por eso que, según entiende Lafargue, “las naciones europeas no tienen ejércitos nacionales, sino ejércitos mercenarios, que protegen a los capitalistas contra la furia popular que quisiera condenarlos a diez horas de trabajo en las minas o en los talleres de hilado”. La clase obrera se tuvo que resignar a ajustarse el cinturón mientras veían como crecía el vientre de la burguesía, condenada, como se ha dicho, al sobreconsumo, a la inutilidad y a la degradación personal.
A todo esto, los capitalistas empezaban a entrever lo que se les venía encima: con los trabajadores dedicados por entero a la producción y a la abstinencia, de alguna forma había que colocar la desmesurada cantidad de mercancías fabricadas, muy superior a las necesidades básicas de las personas. «Burgueses que comen en exceso, clase doméstica que supera a la clase productiva, naciones extranjeras y bárbaras que se sacian de mercancías europeas… nada, nada puede llegar a absorber las montañas de productos que se acumulan más altas y más enormes que las pirámides de Egipto: la productividad de los obreros desafía todo consumo, todo despilfarro. Los fabricantes, enloquecidos, no saben ya qué hacer«. El gran problema era, en realidad, doble: crear nuevos consumidores, que se solucionó excitando apetitos y creando necesidades artificiales, y afrontar la escasez de materias primas, para lo cual se recurrió a la adulteración de los productos, desastrosa para la propia calidad de los mismos. Toda una operación, a su vez, necesitada de un flujo inagotable de despilfarro de trabajo humano obligado a exprimirse cada vez más. Conviene recordar aquí que la escasez no es una propiedad intrínseca de los medios técnicos, sino una relación entre medios y fines, “el juicio dictado por nuestra economía y, por lo tanto, también el axioma que rige nuestra economía”, como deja claro el antropólogo Marshall Sahlins. Esta condición artificial, creada, conduce directamente a un círculo que, además de vicioso, es mortal: trabajar más y más para producir más y más para consumir más y más, lo cual requiere, de nuevo, trabajar más y más. Una auténtica estupidez que perjudica gravemente tanto la salud personal como la del planeta en su conjunto.
Para Paul Lafargue, el problema de fondo es que los obreros, embrutecidos por el vicio, son incapaces de comprender que el tener trabajo para todos pasa por racionarlo. De hecho, tuvieron que ser los industriales, en nombre de la explotación capitalista, quienes demandaran una limitación de la jornada de trabajo, pues empezaron a entender que de esta manera los rendimientos mejoraban y, con ellos, la producción. «A lo que el pueblo, engañado por su simpleza por los moralistas, no se atrevió jamás, un gobierno aristocrático se atreve«. En contra del criterio de los economistas, que auguraban la ruina de la industria inglesa, el gobierno decretó la jornada máxima de 10 horas diarias y, como era de esperar, Inglaterra siguió siendo la primera nación industrial del mundo. Tuvieron que ser, admite Lafargue, capitalistas inteligentes quienes demostraran que para potenciar la productividad humana es necesario reducir las horas de trabajo y multiplicar los festivos.
La historia del trabajo es la historia de un saqueo: primero despojamos a los antiguos trabajadores de sus herramientas, de una parte de su trabajo, de su beneficio, y luego de la cultura del saber hacer tradicional. Hoy mismo nos querríamos despojar del propio sentido del trabajo, el que ellos le confirieron. En la actualidad, el propio término ‘trabajo’ es, al igual que ‘producción’ o ‘consumo’ (o ‘crecimiento’), una palabra envenenada, un concepto deliberadamente deformado que impide pensar sobre la actividad en sí que estamos realizando; si es útil, si es sana, si nos satisface, si mejora nuestras vidas. Ya va siendo hora de empezar a descolonizar nuestro imaginario de beneficio capitalista, de “es lo que hay” y de penetrar en el sentido real de todos estos términos para hacernos las preguntas adecuadas: cómo trabajamos, qué producimos y qué necesidades sociales satisface. El trabajo moderno no presenta dimensión emancipadora alguna, no despierta la inteligencia, no nos hace mejores personas («el buen carácter es la consecuencia de la tranquilidad y la seguridad, no de una ardua lucha«, decía Bertrand Russell). En un momento como éste, con la precariedad como rasgo principal del mundo del trabajo, con cada vez más gente siendo expulsada del sistema, con unos niveles de desigualdad absolutamente inaceptables, hemos de preguntarnos si debemos empezar a reducir el tiempo de trabajo, a repartir el poco que hay entre tod@s, a aprender a vivir más frugalmente y a reivindicar el derecho a la pereza.



8 comentarios en “Paul Lafargue: “El trabajo es la causa de toda degeneración intelectual, de toda deformación orgánica”.”